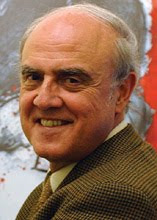
Bolívar, Bello y Chávez,
por Agustín Squella.
Si siempre resulta presuntuoso y hasta abusivo invocar el nombre de Dios a favor de planteamientos propios con los que se pretende convencer a los demás, algo similar ocurre cuando lo que se invoca es el nombre de líderes largo tiempo muertos para apoyar causas que hoy nos interesan. Quienes van por ahí nombrando a Dios o a algún político fenecido para utilizarlos en apoyo de sus propias posiciones, cuentan con que, por distintos motivos, aquél y éste guardarán absoluto silencio, impedidos de desmentir a quienes se aprovechan de ellos con absoluto descaro. Algo parecido acontece con las invocaciones a un pretendido derecho natural cada vez que se trata de producir derecho positivo, como si aquél hubiera resuelto de antemano lo que legisladores y jueces tienen el deber de decidir en sus respectivos campos de trabajo.
Todo lo cual menciono a raíz del sueño bolivariano que Chávez intenta llevar a cabo para pesadilla de los venezolanos, un sueño prolongado hasta el delirio de considerarse un enviado del viejo Libertador y de ordenar la exhumación de sus restos en medio de una acción nocturna profusamente filmada y con trazos de inequívoca necrofilia.
Si la democracia estableciera reglas sólo para acceder al poder —elecciones libres, periódicas, competitivas e informadas en las que puede participar toda la población adulta—, el régimen de Chávez sería perfectamente democrático. Pero la democracia fija reglas que condicionan también el ejercicio, el incremento y la conservación del poder, de manera que un gobierno democrático en su origen puede dejar de serlo si pasa reiteradamente por encima de las normas que regulan el ejercicio, incremento y conservación del poder. Tal parece ser el caso de Chávez y otros mandatarios latinoamericanos con pretensiones vitalicias, y que, una vez llegados al poder, vulneran las reglas de la democracia a la hora de ejercerlo, incrementarlo o conservarlo, exponiéndose de esa manera a la crítica interna y a la reprobación internacional. Una reprobación enteramente justificada —los estados de América concordaron una Carta Democrática que se encuentra vigente—, y que no puede ser eludida en nombre del ya desdibujado principio de no intervención que en su momento utilizaron también las dictaduras militares de derecha para intentar sustraer a los ojos de la comunidad internacional las violaciones masivas, sistemáticas y prolongadas a los derechos humanos en que incurrieron sin el menor cargo de conciencia.
Bolívar no fue un buen alumno en la secundaria, y su familia tuvo que contratar a Andrés Bello para que le diera lo que hoy llamamos clases particulares. Dotado de un extraordinario talento, aunque de carácter ardoroso y maneras a veces extravagantes, el futuro Libertador parece haberse aburrido bastante con los modos exigentes y circunspectos de Bello, lo cual puede explicar que, andando el tiempo, Bolívar, ya instalado en el poder, se mostrara poco receptivo a la carta que Bello le enviara desde Londres, en 1826, contándole las penurias económicas por las cuales atravesaba.
La posterior vida y obra de Bello en Chile, a partir de 1829 y hasta su muerte en 1865, le depararon gloria y honores, los mismos que, según cuenta la leyenda, le auguró el Cristo del crucifijo que mantuvo durante su juventud en la casa familiar en Caracas, aunque yo prefiero pensar que no le fueron concedidos por la divinidad y que se trató sólo de la justa y humana recompensa por el denodado trabajo que el ilustre venezolano hizo entre nosotros, en los más diversos campos, desde la política al derecho, desde el periodismo a la gramática, y desde la educación a las relaciones internacionales, en un inusual y opulento despliegue de talento en múltiples y hasta contrapuestas direcciones.
